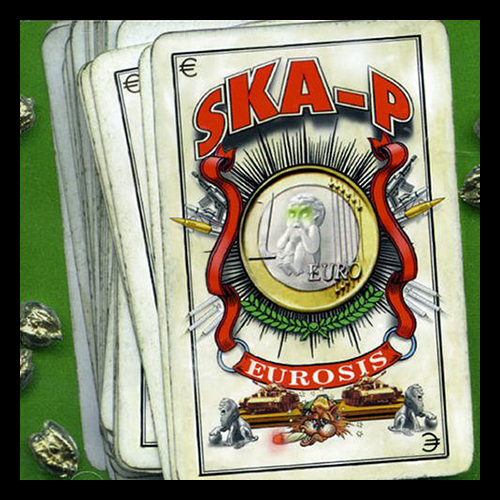El ritual es
matutino y diario, tan matutino que se ha vuelto una responsabilidad exclusiva:
los búlgaros. Saco el frasco del refri y busco la cucharita de madera, dos
tazas chicas y una que otra vez el vaso de la licuadora.
Los búlgaros. Es
difícil sustraerse a la ortografía y no pensar en Europa del Este. ¿Vendrán del
Bulgaria o por qué les pusieron así? Resuena otra palabra: “vulgar”. Me gusta
más este segundo camino que no respeta ortografía y quién sabe si etimologías (me
estoy resistiendo mucho a guglear el origen de la palabra y encontrarme con otro
bautizo imperial de los romanos).
Vulgares
búlgaros. Bañarlos todos los días con leche Alpura entera, ninguna otra les gusta.
Pero primero ponerlos en el colador de plástico y removerlos con la cuchara, ver
cómo sueltan esa leche ácida y cremosa, fermentada un día completo, que mantiene
más o menos sanos mis intestinos. Cuchara de madera, colador de plástico. Nada
de metal. Quién sabe dónde nos dijeron que el contacto con el metal les
disgustaba y cohibía su reproducción.
Hemos intentado cultivar
albahaca, cilantro, apio, perejil, lavanda, epazote, hierbabuena en pequeñas
macetas, que es cuanto nos permiten los sesenta metros cuadrados de
departamento en donde decidimos juntar cuerpos, olores y rutinas. No sabemos
bien a qué atribuir todos nuestros fracasos: demasiada luz, riego excesivo, falta
de aire corriente, sustrato inadecuado. Una estevia y otra planta, de cuyo
nombre no puedo acordarme –tal vez porque nunca lo supe– son nuestras únicas supervivientes.
Y sí, también los
búlgaros vulgares. Mi orgullo de padre y no oficial esposo. Tal vez se reproduzcan
sin problemas de puro vulgares para extenderse cuan anchos y largos se los permite
el frasco. Un logro sin mérito, quizá. Pero entonces vienen los rumores y
noticias: a mi hermana ya se le murieron, a Lenn se le congelaron, a mi mamá no
le dan el kéfir, Javier se olvidó de ellos y mejor echó el frasco a la basura. Estos
de acá crecen y crecen, dan un producto riquísimo y prosperan al punto de que
necesito hacer pequeños exterminios semanales.
Ella no lo sabe,
desde luego. Todo tipo de violencia está prohibida en esta dictadura de la pax
cotidiana. Cuando pensaba decirle que desechaba algunos nódulos cada cuantos
días, me tocó pasar la noche en el hospital. Al volver a casa, ella había
ocupado mi lugar en el ritual matutino.
—Tienes bien
bonitos los búlgaros. Dijo, y se le salieron unas lágrimas, que no entendí.
Las interpreté
como una rara alegría.
Desde entonces
los cuido más. No hasta un punto obsesivo (aunque ya lo es escribir sobre
ellos), pero lo que era una simple rutina se ha vuelto un empeño por
mantenerlos bien, un algo en lo que soy bueno y es benéfico para alguien más.
Vulgar alegría.
No me resisto y
voy al diccionario: me encuentro con que sí vienen de Bulgaria. Bacilos para
obtener el yogurt (Lactobacillus bulgaricus). El diccionario es de
español mexicano porque a los gachupines estas cosas no les importan: tal vez
lleven muchas décadas habituados al yogurt industrial. Uno que otro hippie comprometido
tendrá los suyos. Acá no funciona así.
La primera vez
que vi los búlgaros, se los dio a mi madre una de mis tías. La que vive en el
pueblo y también la menos favorecida económicamente. Los pobres dan (o damos), se
sabe. En los pueblos la gente se hace sus cosas: tiene sus gallinas y sus
huertitos. No se les muere el epazote o tienen un patio donde se pueden sembrar
más guías que resisten juntas los embates del sol, el demasiado viento. Cada
vez son más raros los que tienen todavía sus vacas, pero los hay. Pienso en ese
gesto doméstico, vecinal y femenino, de pasarse semillas o guías de plantitas
para hacer que florezca el huerto de al lado, e imagino así circulando a los
búlgaros, de mano en mano (o de frasco en frasco, más bien) entre unas y otras vecinas:
pa’ la pancita mala del niño, pa’ su diarrea y que se te ponga bueno. La vecina
con vaca a la vecina sin vaca, pero con hijos que se enferman tanto como los
suyos. Divulgar los búlgaros y el conocimiento que viene con ellos, porque el
pueblo sabe, y comparte lo que sabe: De Vulgari Eloquentia.
El yogurt que hicimos esa vez con los búlgaros de mi tía quedó demasiado ácido. No quise saber más de cosas hechas en casa y seguí con mi vida de danups y yoplaits de vasito. Hasta que llegó esta otra mujer de pueblo a civilizarme. La tildé de hippie mientras entendía su resistencia a pagar doscientos pesos por medio kilo de higos en el súper. —¿Por qué pagar si crecen en el árbol de mis papás? No vamos a su pueblo tan seguido, pero tampoco es que podamos pasarla sin higos. Aprendí a calcular la cantidad de leche, el tiempo fuera del refrigerador para fermentarla y el tiempo dentro de él para no acidificarla de más; a no endulzarlos con miel porque los mata, a no echarles agua y no dejarlos enfriar demasiado. A cuidar una vida muy pero muy elemental y beneficiosa. Del ritual matutino obtenemos siempre esa bebida fresca y una mejor digestión.

.png)