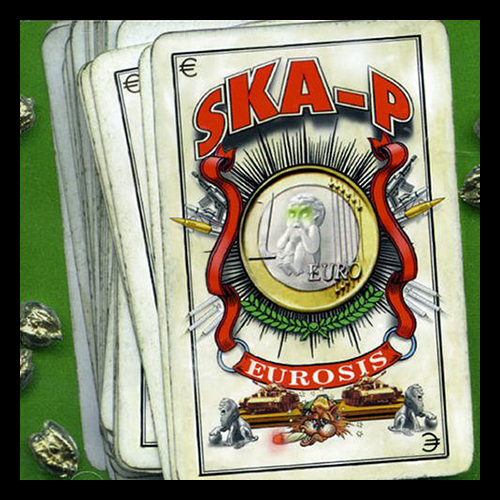Día de la Revolución. Mi hermana, cantante, me mandó una invitación para un evento en el que iba a interpretar unos corridos. De sólo oír la palabra vinieron a mi mente la melodía y la letra de una canción que escuchaba en la adolescencia (o en la pubertad): el corrido de Juan sin Tierra que entonces escuchaba con el susurro de la cinta deslizarse en la casetera de mamá.
Pienso en el esfuerzo y la necedad de mi pobre padre por mandarnos a “buenas escuelas”, esa aspiración bienintencionada que tantas penurias nos atrajo y acaso algunos beneficios. Hizo lo que consideró mejor y, como muchos otros, se equivocó tal vez por las mismas razones que cualquiera.
Escuelas católicas caras para jóvenes rebeldes y pobres. Oprimidos en casa y en la escuela, un poco en el barrio también. Escuelas católicas caras para un futuro próspero y sin dificultades, futuro de puertas abiertas en los clubes de los opresores. Para verlo realizado había que hacer entrar la letra con sangre, o a base de culpas, recriminaciones, sermones: “el esfuerzo que estamos haciendo para darte una educación”… Gracias, de verdad. No estaría escribiendo esto quizá, de no haber sido como fue, pero las seis o siete horas de clases no siempre serán definitorias para la existencia, personalidad y mucho menos el futuro de un sujeto que cuenta con otras diez o doce para vivir fuera de la escuela, que ve televisión, escucha radio o música, conoce gente…
El corrido de Juan sin Tierra de mi viejo casete de Ska-P, Eurosis (1999) suena ahora en Spotify mientras cocino a solas, para mí, y entonces pasa esto que cierta música me ha provocado cada vez con más frecuencia, las lágrimas.
Regresar al pre-adolescente que empezaba a escuchar cosas que no le mostraban en casa ni en la escuela, un salir del nido intelectual para hacerse de sus propias ideas, sus propios gustos, de sí mismo. Dejar de ser solamente el hijo de Pepe y Ángeles, el niño de los dieces siempre tan bien portadito. Había llegado la hora de echar desmadre y frente a la opresión de los uniformes y los horarios de clase, frente a las exigencias de la boleta mensual: la música, un segundo escape, seguro y personal. El primero estaba en aquellos los libros que ya unos años antes sustraía a las repisas más altas del librero. Recomendaciones de amigos o primos mayores, recomendaciones que obedecían muchas veces a la mera necesidad de integración en modas pasajeras, aunque otras resultaban de búsquedas como la mía en aquellos años donde apenas se hablaba del internet y los pocos teléfonos celulares no tocaban música.
El puesto de casetes en el tianguis del fraccionamiento y los diez pesos hurtados a los domingos (que de seguro ya nadie da). Era entonces muy pequeño para ir al Chopo, que los sábados en el fraccionamiento de la periferia hacían tan lejano, tal vez fuera yo demasiado tímido. Si hay que buscar culpables, el miedo inculcado en casa a los ambientes juveniles, llenos de drogas satanizadas, sexo que echaba a perder los proyectos de vida, la mucha tarea y la mucha pobreza hacían de una excursión al Chopo una aventura irrealizable a esa edad que coincidió con mi muy tardía inscripción a la catequesis en la parroquia local. Había que conformarse entonces con el repertorio del tianguis lugareño. Al ritmo de un ska, que en poco se distingue de una polca, escucho, canto:
“No olvidaremos el valor de Víctor Jara,
dando la cara, siempre a la represión
y le cortaron sus dedos y su lengua
y hasta la muerte gritó Revolución.”
Que no estuviera en la televisión, que apenas se le dedicara una skandalosa hora a la semana en una estación de radio, que los colegas de la prepa católica para adolescentes ricos la calificaran de música para macuarros mugrosos, me despertó una curiosidad suficiente para que en las horas libres de mi cuarto hiciera correr la cinta una y otra vez por ambos lados. Entró en mí el espíritu de la rebelión que entonces logré entender de la siguiente manera: salir a hurtadillas por las noches y rayar las paredes del fraccionamiento, adoptar un nombre de grafitero, alter ego en el espacio clandestino de la calle, existiendo en la ciudad como alguien que debía cuidarse de la ley mientras papá dormía su cansancio tras haber visto la boleta con un promedio aceptable en su tocador.
Muchas cosas iban a pasar desde entonces, y hasta ahora conservo los dedos con que tecleo, la lengua en la que escribo estas palabras. Día de la Revolución, que se hace todos los días cuando la idealizamos…
Viene la adultez y el enfriamiento de los ideales, que siguen ahí, aquí, en el reconocimiento de que Ska-P hizo mucho más por el yo que soy ahora que los toques del Ángelus, todos los jueves, en la preparatoria facha a la que me inscribieron. El corrido de Juan sin Tierra es más mío que los salones de La Salle, las lecciones de los profesores e incluso las amistades forjadas en sus aulas, de las que creo conservar una, acaso dos…
Una. El otro es panista y así no se puede. Además es día de la Revolución, de los corridos, de las cívicas y también íntimas conmemoraciones. El corrido de Juan sin Tierra cobra un plus de sentido cuando regreso a esa atmósfera de violencias y estructuras opresivas que hoy puedo nombrar (clasismo, racismo, neoliberalismo, facismo, aspiracionismo, punitivismo) y todos discuten aunque no hayan desaparecido del todo. Entre la melodía y la letra del corrido de Juan sin Tierra se abrió la brecha a esa ruta de ska-p a un entendimiento de mi condición de oprimido y desheredado, de la obligación de dar la cara a la represión y sobre todo, del compromiso de no olvidar por mucho que la adultez me succionara, como ahora lo hace, en su torbellino.